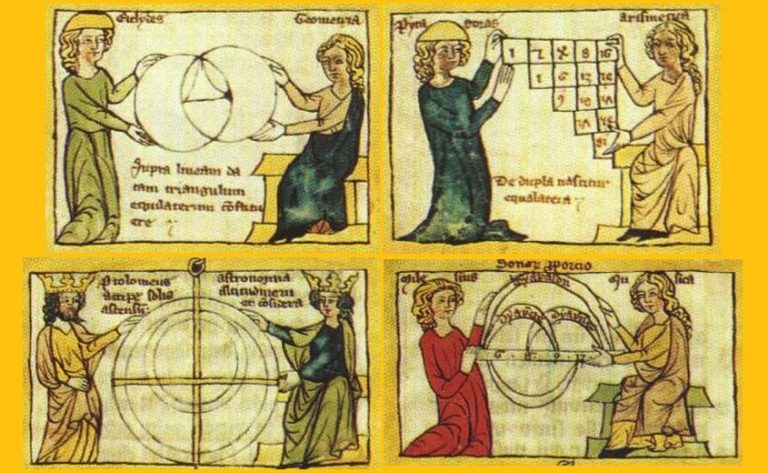En los últimos días, una señora ha dado en herencia diez millones de dólares a su gato. Más allá de lo estrafalario de la noticia y de lo estúpido de la decisión de la señora (ya me dirán cómo se gasta diez millones de dólares un gato), este acontecimiento puede servirnos como piedra de toque para comenzar nuestras reflexiones acerca de las herencias y los linajes.
Efectivamente, la herencia es la constatación económica de un lazo genealógico, a saber, el que une a los ancestros con los descendientes. De este modo, la herencia es, en sentido amplio, lo que los que estaban dejan a los que están. Este sentido amplio recoge lo que se viene denominando “el mundo que dejamos a nuestros hijos”. Sin embargo, en este texto no quiero hablar de este significado lato de herencia, sino de uno más concreto: la herencia como legado a nuestros descendientes particulares.
Frente al primer sentido, este se constata, como hemos dicho antes, en el testamento o la herencia. Así pues, cuando dejamos una herencia estamos expresando que hay un parentesco entre nosotros y alguien más. Normalmente, este parentesco es filial: las herencias se dejan a nuestros hijos o descendientes más cercanos. De hecho, en España es sumamente difícil no dejar la herencia a nuestros hijos. He aquí el significado económico de la herencia. Sin embargo, este significado es reflejo de un sentido más amplio de relación entre antepasados y descendientes y que recibe el nombre de “familia”. La familia es una relación en primera instancia temporal; si no hay padres ni hijos, no hay familia, lo cual la distingue radicalmente de la amistad o la pareja. Una pareja sin hijos, por lo tanto, no es, en sentido estricto, una familia, porque no hay un enlace temporal y genealógico.
De esta manera, las familias son el vínculo primario que relaciona a los seres humanos entre sí de manera temporal, y son la base de lo que se llama “sociedad”. Si no hay familias, entendidas estas como relación con individuos que no están pero que estarán, no hay sociedad, sino cohabitación espacial. Es decir, cuando deja de haber familias, grupos humanos coexisten en un mismo espacio, pero no por mucho tiempo. Únicamente les queda el presente, que desaparecerá cuando mueran.
Esto, que durante toda la historia ha sido una obviedad, y que fue explicado por Aristóteles como el que explica que la lluvia es agua que cae del cielo, se ha venido poniendo en cuestión en el mundo occidental. Entre las críticas hay dos grupos: en primer lugar, los que dicen que no tienen la obligación de tener hijos, y que reproducirse es un mandato social que coarta a las personas. En segundo lugar, están los que afirman que el significado de familia debe ampliarse, incluyendo a las mascotas y a los grupos de amigos.
Si hablamos del primer grupo, que reniega de toda “obligación de procrear”, debemos aseverar que les damos su parte de razón. Tener hijos, efectivamente, ha sido en todas las sociedades un mandato, un requerimiento general. Esto sucede por el simple motivo, que parecen no querer tener en cuenta, de que si no hay hijos no hay sociedad. Cuando se les explica esto, suelen señalar otras vías de perpetuación de la sociedad, como la inmigración. En el concreto caso de la inmigración, dejando otras cuestiones de lado, si los inmigrantes no tienen hijos, la sociedad sigue teniendo el mismo problema. Llegará un punto en el que no habrá más inmigrantes que obtener de otros países y la sociedad seguirá desapareciendo.
Sin embargo, ¿es tan importante que continúe la sociedad? Desde un punto de vista individual, dentro de una economía capitalista, tener hijos es bastante ilógico: no reportan un beneficio monetario, sino todo lo contrario. Así pues, los individuos capitalistas habrían llegado a la conclusión de que lo mejor es vivir sus particulares vidas y luego que desparezca la sociedad con ellos. Ciertamente, a esta lógica no se le pueden poner muchos reparos, siempre que se acepte su punto de vista individualista. Al final, el argumento fundamental para defender tener hijos es que creemos que es mejor que la humanidad siga existiendo sin nosotros a que desparezca con nuestra muerte. Una cuestión puramente de fe (como también lo es no suicidarse y seguir existiendo).
El segundo caso, por el contrario, puede ser atajado desde el razonamiento. Efectivamente, como explicamos al inicio de esta digresión, la familia es una institución temporal, que debe su existencia a la perpetuación genealógica. Los gatos, o las mascotas en general, no son capaces de heredar, porque no pueden recibir el legado. El gato de la historia del principio, por ejemplo, no recibe la herencia, sino que son sus cuidadores los que se hacen cargo de esta (para cuidar al gato o para su propio beneficio). Las mascotas, en definitiva, no pueden formar instituciones temporales, porque no pueden pensar más allá de un círculo de relaciones espaciales, es decir, las del aquí y el ahora. A lo sumo, son capaces de recordar a personas con las que tuvieron relación, pero no pueden pensar en lo que han recibido de sus tatarabuelos, o de lo que quieren legar a sus tataranietos.
Las amistades, por otra parte, se sustentan igualmente en relaciones espaciales. Yo soy amigo de Juan, y puedo tener simpatía por su hijo, pero, en la mayoría de casos, no le dejaré mi herencia. En caso de que sí ocurriera, tendría una relación familiar, y no de amistad, con dicho hijo. Si lo alargamos más en el tiempo, vemos que yo no puedo ser amigo del nieto que aún no ha nacido de Juan, aunque sí puedo tener una relación familiar con él.
En definitiva, la familia es la institución que da continuidad temporal a las sociedades humanas, por lo que, si queremos que estas sigan existiendo, deben perpetuarse las familias en los descendientes, que, por suerte o por desgracia, no pueden ser gatos.